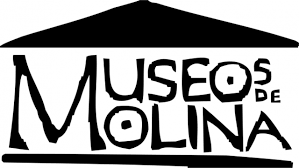Mediado febrero parece que estemos ya en la primavera bien entrada. El tiempo es cada vez menos previsible y simula gobernado por una brújula loca, como el título de la novela de Torcuato Luca de Tena. No se si serán el agujero de la capa de ozono, la contaminación atmosférica, el calentamiento global, la lluvia ácida, la deforestación y el resto de causas que se están sumando para que esté produciéndose un evidente cambio climático, pero el caso es que los inviernos ya no son lo que eran, aunque las primaveras tampoco, algo que me preocupa aún mucho más. Así las cosas, con febrero “abrileando”, quedarse un sábado en casa no es una opción o, mejor dicho, no es la mejor de las opciones porque el campo y su representación en el corazón de las ciudades que son los parques, nos llaman de forma estentórea para que acudamos a ellos en busca de la vida vegetal y animal que ha comenzado a desperezarse antes de tiempo. Ante tan ruidosa y atractiva llamada de la naturaleza no hay quien se resista, así que decidí “sabadear” por el parque madrileño del Retiro, un lugar vital y colorista como pocos que frecuenté de estudiante, pero al que hacía mucho tiempo que no iba. La Concordia es mi parque de diario porque junto a él nací y llevo viviendo toda la vida y cerca de él quisiera morir, incluso no me importaría que mi último suspiro fuera junto al viejo almez (celtis australis) que hay cerca de la estatua del General Vives. O al lado del ginkgo (ginkgo biloba) que se localiza en el paseo que cruza el parque y enlaza Santo Domingo con San Roque, junto a la entrada de la Carrera.

El Retiro es a Madrid lo que la Concordia es a Guadalajara o la Alameda a Sigüenza. Es el parque histórico y de referencia de la capital de España, como los otros dos lo son de la capital alcarreña y de la sede de nuestra diócesis, respectivamente. Ese silogismo no es abstracto pues hasta la lógica matemática lo avala: Madrid tiene 37,5 veces la población de Guadalajara, mientras que el Retiro ocupa una extensión -118 hectáreas- que multiplica por 40 la de la Concordia -alrededor de 3-. Así que no es solo cosa de las calenturientas letras sino de las frías ciencias el hecho de la reciprocidad y la proporcionalidad de la relación de Madrid con el Retiro, de Guadalajara con la Concordia y de ambas ciudades y ambos parques entre sí. Además de números y letras, a Madrid y a Guadalajara, al Retiro y a la Concordia -más bien en este caso a su extensión verde de San Roque- también les une la huella material que en ellos dejó el gran arquitecto burgalés, Ricardo Velázquez Bosco: en el Retiro, el palacio de Velázquez -así llamado por quien lo proyectara a finales del XIX y no por el pintor sevillano de la primera mitad del XVII, como erróneamente creen muchos-, y en San Roque, la Fundación y el Panteón de la Duquesa de Sevillano, obra también del alarife castellano cuya construcción inició prácticamente al mismo tiempo que la del palacio del Retiro (1881-1883), si bien la arriacense concluyó en 1916. La historia también une al Retiro y a la Concordia pues, si bien el parque madrileño data de la primera mitad del siglo XVII, cuando el Conde-Duque de Olivares adquirió el terreno para uso y disfrute particular del rey Felipe IV, y Carlos III abrió sus puertas a los madrileños en 1767, fue en 1868 el año en que pasó a ser propiedad del ayuntamiento de Madrid, mientras que la Concordia es la zona verde pública y municipal de referencia de los guadalajareños desde 1854, cuando el alcalde Francisco Corrido lo puso a disposición de la ciudad, con la aprobación y apoyo del gobernador José María Jáudenes.
Mi regreso al Retiro, atendiendo la llamada de la primavera anticipada, fue en realidad un reencuentro. Puede que el parque echara en mí de menos la juventud, el dinamismo y las expectativas con las que paseé por él cuando estudiaba para ser periodista -ignorando que eso no se estudia porque, parafraseando el proverbio latino referido a Salamanca, lo que la naturaleza no da, la Complutense no presta-, pero yo sí reconocí al gran y singular espacio verde que me conquistara a finales de los años setenta del siglo pasado. En ese tiempo, España pactó la Constitución de la concordia gracias al retiro en las mesas de negociación de los postulados más diferenciadores de todos, para encontrar el camino de la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad que conduce a la verdadera democracia.
Aunque ya no está la Casa de Fieras y por el Paseo de Coches solo circulan triciclos, biciclos, patinetes y peatones, el palacio de Velázquez, el de Cristal y la Casa de Vacas siguen en el Retiro como continentes expositivos que unen cultura y naturaleza; también siguen allí, viendo pasar el tiempo, como la vecina puerta de Alcalá, los jardines de Cecilio Rodríguez, el Monumento a Alfonso XII, el del Ángel Caído, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico, la Fuente de la Alcachofa y, por supuesto, el Estanque grande, con sus conocidas barcas, el punto de reunión, visita y fotografía obligadas del parque. No estaba antes, pero sí lo está ahora y ojalá no estuviera, el Bosque del Recuerdo -inicialmente llamado de los Ausentes-, el memorial en forma de naturaleza viva de las víctimas de los atentados del 11-M. Y, por supuesto, ahí sigue ese Retiro multicolor, activo, dinámico, vivaracho, bohemio y rompeolas de artistas de verdad mezclados con goliardos y ganapanes en busca de unas monedas entre los miles de paseantes que allí se dan cita para dar la razón a aquellos tiempos en los que los parques se llamaban paseos.