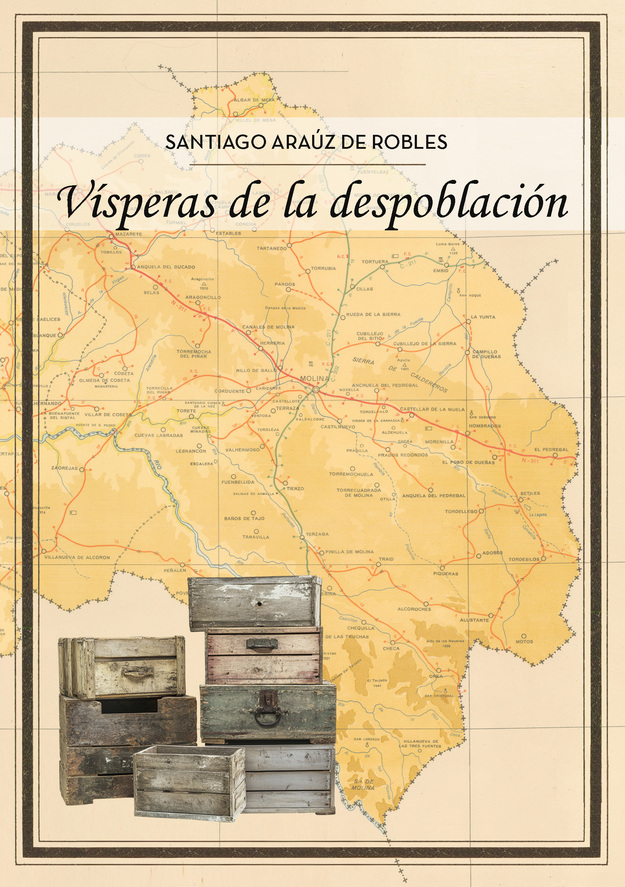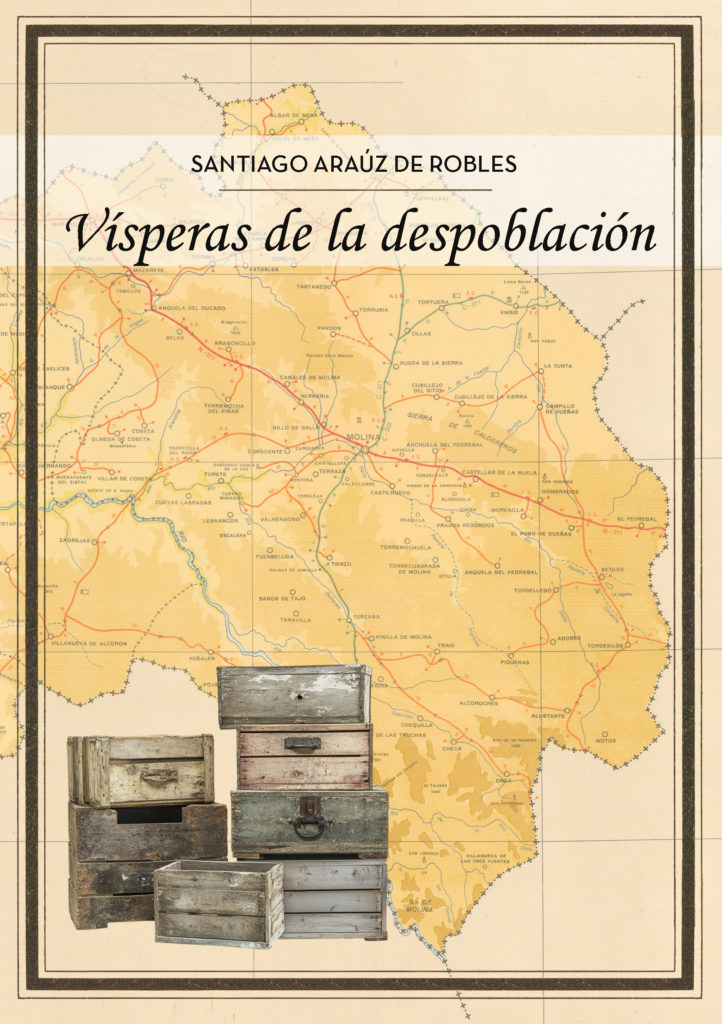Lo que suele pasar por debajo de un puente es agua o, cuando menos, entre sus ojos, pilares y tajamares debe haber un cauce si estamos en tiempos de sequía, algo que parece ser progresivamente más pertinaz, aunque de vez en cuando la excepción de la lluvia confirme la regla de la notoria falta de ella. Pero hay puentes, como el reciente de la “Inmaculada Constitución” —permítaseme esta licencia de sincretizar ambas fiestas con apenas 24 horas de distancia entre ellas, una por lo religioso y la otra por lo civil, que el calendario nos brinda cada año en vísperas de Navidad como su antesala—, por los que debajo de ellos no pasa el agua, sino una especie de ensayo de lo que está por venir —que eso y no otra cosa significa el tiempo litúrgico del Adviento— y que es la celebración del cumpleaños del niño Jesús, como dice mi nieto, Darío, mi pequeño precioso, mi cómplice, mi aliado con nombre de poeta y luces largas en los ojos.
La de la Inmaculada, o la de la Purísima que tanto da, es la festividad más entusiastamente española de cuantas hay en el calendario cristiano. La cada vez menos católica España —al menos en número de practicantes, según confirman estudios y encuestas, pero que durante siglos estuvo considerada, junto con Irlanda e, incluso, por delante de Italia, como “la reserva espiritual de occidente”— fue la nación que, a través de su entonces muy influyente iglesia local, más empeño puso para que se declarara la virginidad de María como dogma. Fue el concilio de Trento, mediado el siglo XVI, el que ya proclamó que la Virgen estaba “libre de pecado”, si bien el dogma de la Inmaculada no fue confirmado oficialmente por el Vaticano como tal hasta mediado el siglo XIX cuando el Papa Pio IX, en la bula “Ineffabilis Deus”, así lo promulgó el 8 de diciembre de 1854, de ahí que se fijara en esta fecha la celebración de su festividad. Previamente, desde 1760, la Inmaculada Concepción de María ya fue declarada patrona secundaria de España; la primera, obviamente, era y es la Virgen del Pilar, aparecida según la tradición al apóstol Santiago en Zaragoza cuando éste ya desesperaba al ver que los pueblos ibéricos no renunciaban a sus dioses tribales y se negaban a aceptar a Jesucristo como su único Dios y Salvador.

Según he comentado, la iglesia española siempre fue muy entusiasta de este dogma que otras iglesias cristianas heterodoxas, como la protestante o la anglicana, cuestionan y se ciñen a hablar de él como de una tradición o lo limitan a estimarlo una advocación mariana más de tantas como hay. La españolidad, valga la expresión, del dogma de la Inmaculada es tan reconocida en Roma que hasta la llamada “Columna de la Inmaculada Concepción”, que data del siglo XIX y representa a la Virgen María, está situada en el centro de la capital italiana, en la Piazza Mignanelli, en la parte sureste de la popular Plaza de España, frente a la embajada de nuestro país. Incluso algunos Papas, como Pio XII y Juan Pablo II, se refirieron siempre a España como “la tierra de María” por la evidente devoción mariana de nuestro país, con infinidad de advocaciones locales extendidas por todo el territorio y, expresamente, por su fervor hacia el dogma de la Inmaculada. De hecho, la del 8 de diciembre, es una de las pocas fiestas nacionales religiosas “no sustituibles”, cuando en España cada vez son más reemplazables casi todas las fiestas —y otras cosas de guardar— por el centrifugado autonómico que prefiere festejar a sus propios “dioses”, santos y fastos tribales antes que los asumidos y compartidos con los demás pueblos hispanos, siempre vecinos y hasta hace poco también hermanos, pero que ahora ya no pasan de primos. Y cada vez más lejanos. Traza hoy una simple línea en un mapa que mañana será una frontera.
Si, como hemos visto, la Inmaculada o la Purísima Concepción es una advocación muy española, también lo es muy guadalajareña. Esta afirmación es avalada por el hecho de que 28 pueblos de la provincia tengan dedicadas sus iglesias parroquiales a este dogma mariano; a ello se suman 8 ermitas con esta advocación, dos monasterios activos —las concepcionistas franciscanas de Guadalajara y Pastrana—y dos ya exclaustrados —Almonacid y Budia—. Curiosamente, las tres actuales cabezas de partido judicial de la provincia: Guadalajara, Molina de Aragón y Sigüenza, albergan monumentos dedicados a la Inmaculada o la Purísima Concepción, al igual que Taracena —el pueblo de mi madre y, por tanto, el mío, como siempre que tengo ocasión proclamo—, donde una extraordinaria imagen de la Virgen, obra de José del Sol, preside el atrio y dialoga con la iglesia a ella dedicada. Otras ocho localidades provinciales también tienen vínculos significativos con la Inmaculada, entre los que destacan que Molina celebre, en la víspera de su festividad, entre otros actos presididos por el fuego, la primera “misa del gallo” del tiempo de Adviento, gracias a una bula de León X que data de 1518, y Horche acoja sus doce “Hogueras de la Purísima”, tantas como hermanos tiene la cofradía de igual nombre cuya historia se remonta al siglo XVII. En Romanones, igualmente en la noche del 7 de diciembre, tienen lugar las hogueras o luminarias de la Purísima, un evidente rito purificador en el que los jóvenes saltan el fuego mientras dan vivas a la Virgen por su pureza y después se entregan a la pitanza comunitaria.
Pasado su puente, hemos hablado de la Inmaculada, pero ¿y de la Constitución? Como a la rosa del poema más breve y bello de Juan Ramón Jiménez, “no le toquéis ya más” que así es ella.