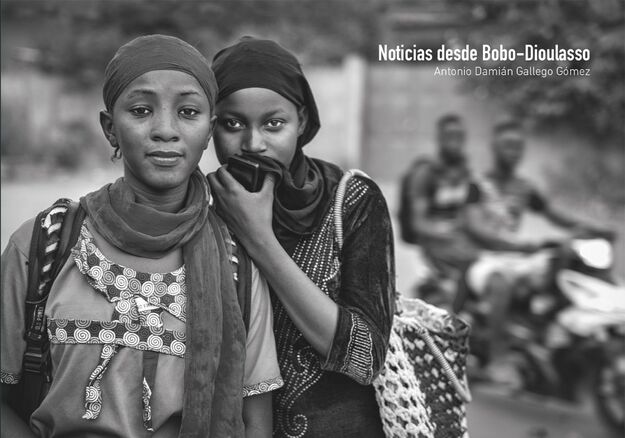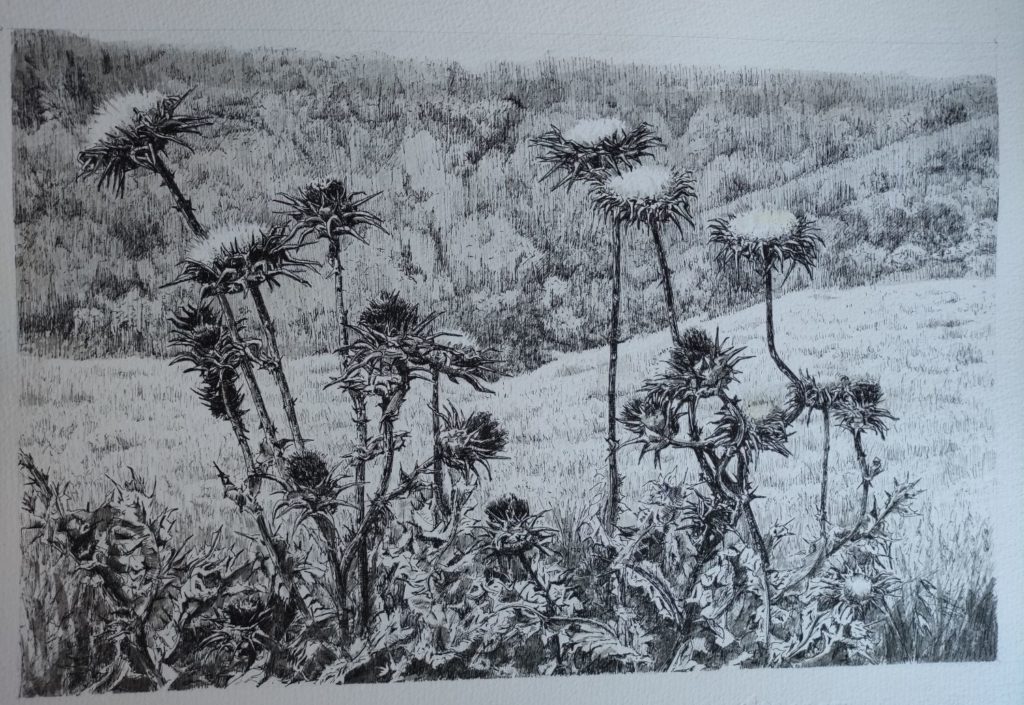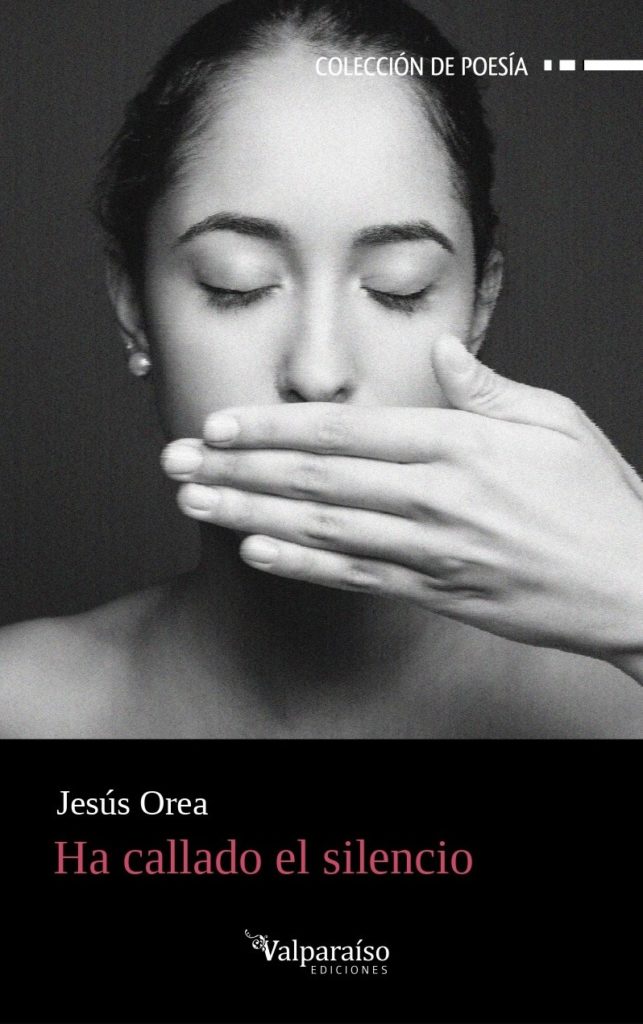Entre la Virgen del Carmen y Santiago, las dos festividades más señeras que trae el mes de julio en el calendario, se nos ha muerto Emilio Clemente Muñoz, un buen hombre, una buena persona que, además, llegó a ostentar altas responsabilidades políticas provinciales, la más notoria de ellas la presidencia de la Diputación, entre 1982 y 1983. Emilio tenía 78 años el 21 de julio, día en que falleció a primera hora de la mañana, en su casa de Guadalajara, rodeado del amor de sus dos hijos, Emilio y Antonio, del de sus hijas políticas, Nelsy y Sandra, del de sus queridísimos nietos, Nelsy, Mencía, Emilio y Matías, y también del de Mila, su amada esposa Mila que murió demasiado pronto porque el cielo no quiso, no pudo o no supo esperar. Juntos de nuevo, como siempre han estado incluso cuando ella había partido, ya descansan en paz.
Emilio Clemente nació en Valhermoso, un pueblecito del Señorío de Molina al que quiso tanto que, pese a estar físicamente distanciado de él muchos años por motivos profesionales, regresó y se entregó en cuerpo y alma a él cuando en 1995 fue elegido alcalde, cargo que ocupó todo el tiempo que quiso, concretamente hasta 2011, momento en que consideró que, por razones de edad, debía dejar paso. Fue tan buen alcalde de su pueblo, el cargo político que me consta más le agradó ostentar, que además de ser elegido por mayorías absolutísimas las cuatro veces que se presentó, los vecinos le rindieron un cálido homenaje popular de agradecimiento el 15 de agosto de 2002. Él mismo me contó que aquel momento lo vivió con especial intensidad y emoción y en su discurso de contestación al homenaje, no se arrogó para sí ningún mérito, sino que lo compartió con todo el pueblo abogando por el trabajo comunitario, la paz social y la ética y los valores haciéndose esta pregunta: “¿O es que la envidiable concordia y paz social (vivida en Valhermoso), reconocida por propios y ajenos, se logra sin la colaboración general y la posesión de unos valores éticos y morales enraizados en lo más profundo de nuestro ser?”. Esta reflexión define, perfectamente, lo que era Emilio: un hombre comprometido, generoso y luchador que prefería el nosotros al yo, que anteponía principios y valores a intereses y que, como Rousseau, creía en la bondad intrínseca del hombre, aunque tuvo alguna experiencia personal que, a cualquier otro, pero no a él, le hubiera alejado de este postulado.

Como decía al principio, Emilio Clemente fue presidente de la Diputación entre 1982 y 1983, sucediendo a Antonio López Fernández y precediendo a Francisco Tomey Gómez. Fue, por tanto, miembro de la primera corporación provincial (1979-1983) elegida democráticamente tras la aprobación de la Constitución de 1978. Una corporación absolutamente atípica pues la conformaron 24 diputados, todos ellos de la UCD, 8 por cada partido judicial: Guadalajara, Molina y Sigüenza. Él fue diputado provincial por el de Molina, siendo también en aquellos años teniente de alcalde de Molina de Aragón, cuando su compañero y buen amigo, Antonio López Polo, era el alcalde, uno de los más jóvenes de toda España. Aquella Diputación monocolor, lejos de ser una balsa de aceite, tuvo varios momentos de convulsión interna, hasta el punto de que una amplia mayoría de diputados, aún en contra de las directrices de su partido, decidió relevar al presidente, el ya citado Antonio López, y aupar al frente de la corporación a Emilio Clemente. Conozco de primera mano los entresijos de aquel episodio político, pero no es el momento de revelarlos. Lo que sí voy a decir es que Clemente fue un presidente que buscó el acuerdo y la concordia entre los diputados, pese a que había alguno especialmente levantisco y con algún interés espurio que se lo puso muy difícil. En todo caso, dos fueron las principales y más relevantes medidas que, en apenas unos meses de mandato, implementó en la Diputación: la creación de los centros comarcales —que aún perviven y son ejemplo de eficiencia y cercanía en la prestación de servicios a los pueblos— y la equiparación en horario y salario de los funcionarios al conjunto de la función pública. Cuando él accedió al cargo, los funcionarios de la Diputación teníamos un horario reducido y, por tanto, cobrábamos alrededor de un 40 por ciento menos que otros funcionarios locales. Con aquella medida, los empleados de la Diputación pasamos de serlo a tiempo parcial para serlo a completo. La provincia, entonces desangrándose poblacionalmente —su mínimo histórico se dio en 1981, con 143.000 habitantes—, necesitaba, más que nunca, una Diputación fuerte y activa, porque, además, estaba recibiendo más recursos del Estado al comenzar a descentralizarse, pero vivir aún en un período preautonómico. Después, tras el enorme poder que había acumulado la UCD en los primeros años de la Transición, su desintegración como un azucarillo en un vaso de agua terminaron llevando a Clemente al CDS de Suárez, de quien se consideraba amigo y siempre fue confeso admirador. En esta etapa ya no acumuló cargos de relevancia, hasta que en 1995 y hasta 2011, como ya hemos comentado, fue alcalde de Valhermoso por el PP, aunque creo que sin ni siquiera militar en el partido. El partido de Emilio siempre fue su pueblo, su Molina, su Guadalajara y su España desde una óptica liberal con sensibilidad social.
Comentaba su muerte con un buen amigo molinés, como Emilio y como mi abuelo paterno, y nos despedíamos de él como lo hacían los romanos al enterrar a sus deudos: “Sit tibi terra levis” (Que la tierra le sea leve). Eso es lo que le deseo: paz en la levedad de la tierra.