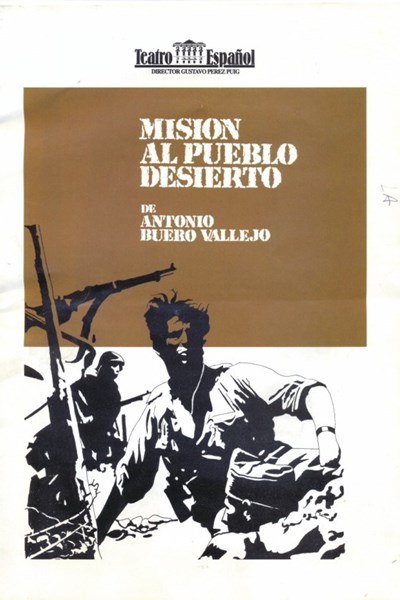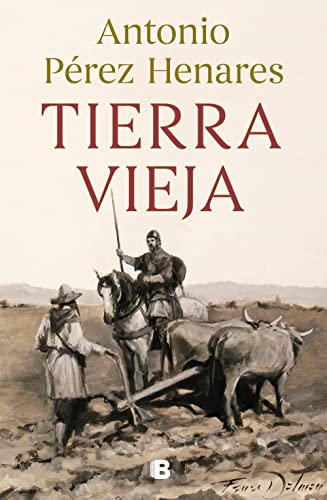He estado el pasado fin de semana en Barcelona por un asunto familiar -grato, gratísimo- y reconozco que he vuelto reconfortado, no solo por disfrutar intensamente allí con los míos un par de días, sino porque la capital catalana está volviendo a la normalidad y ese es el estado natural de las cosas. Decía Antonio Gaudí, el hombre que más ha hecho por la Barcelona moderna y modernista, que “el gran libro, siempre abierto y que debemos esforzarnos en leer, es el de la Naturaleza”. En ese aserto se basó el genial arquitecto para fundamentar su creatividad pues se inspiró en la naturaleza, en las cosas naturales y que están siempre en su sitio, para crear su extraordinaria obra, entre la que destaca de manera notoria esa excelsa Sagrada Familia que lleva ya casi siglo y medio construyéndose con su proyecto, pero a la que aún le faltan unos años para concluir pues siempre le queda un peldaño que subir a la escalera al cielo.
Cuando hablo de la normalidad a la que está retornando Barcelona no me refiero a la de la postpandemia que se está viviendo en casi todas partes y que aún está por ver si de verdad es ya “post” o no, estoy refiriéndome a esa situación previa al llamado “procés” en la que independentistas y no independentistas, pensionistas y mediopensionistas, catalanes de ocho apellidos y charnegos, turistas y desplazados, migrantes de ahora, de hace años o de hace siglos -todos somos o hemos sido migrantes- convivían razonablemente en una de las ciudades más bellas de España, de Europa y del mundo. Si por algo se caracterizaba Barcelona es por ser una ciudad abierta, receptiva, hospitalaria, tolerante, indulgente y, como el París de Valle Inclán en “Luces de Bohemia”, brillante, muy brillante, no solo por la preciosa luz del Mediterráneo, sino porque es inspiradora como pocas y, por tanto, hábitat natural de artistas y creadores en todas las diciplinas de las artes y las ciencias. El “procés” -que sigue ahí, latente, pero atenuado porque en Cataluña, especialmente en su capital, hay más “seny” (sensatez) que “rauxa” (justo lo contrario)- malició tanto las cosas que fue capaz hasta de oscurecer Barcelona, algo que solo parecía estar en la mano de Dios si decidía apagar el interruptor de esa inigualable luz que viene del mar que está en medio de la Tierra y que los romanos hicieron suyo llamándolo “Nostrum”. Barcelona es tan de todos que no puede ser solo de unos pocos que, además de creerse distintos, se piensan mejores. El nacionalismo radical y excluyente es de todo menos barcelonés porque va justo en el sentido contrario de lo que ha sido y es la ciudad, un rompeolas de razas y de culturas, de ideas y de pensamientos que se han sincretizado en ella y han hecho virtud del eclecticismo. Se que, de vez en cuando, van a seguir llegando noticias desalentadoras de Barcelona provocadas por racistas 3.0 que, para colmo, se disfrazan de progres cuando huelen a rancio y a naftalina -y, con frecuencia, a sudor-, pero he comprobado por mí mismo que la mayoría silenciosa de los barceloneses sigue queriendo convivir en paz y retornar a la tolerancia y la convivencia como señas de identidad de la ciudad abierta que fue, es y será. Barcelona es tan grande y tan fuerte -y no me estoy refiriendo a parámetros físicos- que terminará volviendo a ser la “Ciudad de los prodigios”, como la de la novela de Eduardo Mendoza, y no “La ciudad quemada”, como la de la película de Antoni Ribas.

Y siempre será la ciudad del genio Gaudí, tan genial que en su tiempo fue tachado de loco -algo que también sucedió con Van Gogh, Poe o Newton, por citar tres significativos ejemplos- al adentrase en caminos entonces arriesgadísimos e ignotos para la arquitectura de finales del XIX y principios del XX. Más de un siglo después, sus ideas y conceptos son estrella y camino, como la Virgen del Carmen, a los pies de cuya imagen está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, el templo más alto de la cristiandad, pero que mide un metro menos que la montaña de Montjuic, la cumbre de Barcelona por excelencia, porque Gaudí no quiso superar la altura de la obra de Dios. Sabido es que el gran arquitecto barcelonés está en proceso de beatificación ya que fue un fervoroso cristiano, destacando por sus conocimientos bíblicos y evangélicos -todo en la Sagrada Familia es pura catequesis en piedra, que va desde el durísimo pórfido a la blanda arenisca, pasando por el granito, el basalto y la caliza-, al tiempo que por su piedad. Ejemplo de ella es la escuela para los hijos de los obreros de la Sagrada Familia que él mismo construyó anexa al templo y que se conserva musealizada. En aquella escuela, también adelantándose a la lógica pedagógica que llegó décadas después, niños y niñas asistían juntos a clase y, más que en el aula, aprendían jugando y conviviendo en el patio. Más de medio siglo después, la propia UNESCO puso en marcha el proyecto “Escuela sin pared”, uno de cuyos antecedentes es esa escuela de la Sagrada Familia.
Como ya he dicho al principio, la obra arquitectónica de Gaudí se inspiró en la naturaleza porque en ella siempre encontraba soluciones a sus retos constructivos e inspiración a los decorativos, al tiempo que veía la mano de Dios, a quien consideraba el mejor arquitecto. En la fotografía que acompaña el texto se sintetiza esa creencia gaudiniana pues una buganvilla que se acuesta en la pared de la escuela para hijos de obreros proyectada y hecha por él, busca el cielo a través de las enhiestas torres de la Sagrada Familia que, a su vez, apuntan también a ese cielo, azul, límpido y abierto de Barcelona. Todo lo dicho sobre Gaudí y sobre Barcelona en este artículo, se resume en esta frase del propio arquitecto: “para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor; segundo, la técnica”. Aunque algunos se crean que la ciudad condal es solo técnica, en ella hay más amor que odio. Y, desde el sábado pasado, uno muy especial, el de mis muy queridos sobrinos, Carlos y Cristina.