Hace unos días, tan pocos que parece que el tiempo lo paute desde entonces uno de los relojes blandos de Dalí, se nos murió Antonio Hernández a la edad de 81 años, el gran poeta gaditano de Arcos de la Frontera, Premio Nacional de Poesía en 2014 —por su excelente poemario “Nueva York después de muerto”— y doble Premio de la Crítica en 1994 y 2014, entre otros muchos galardones y reconocimientos literarios y sociales de prestigio. He utilizado el pronombre “nos” y no el “se”, porque, aunque ambos sean personales, átonos, reflexivos y recíprocos, el primero es el verdaderamente adecuado para expresar que cuando fallece alguien tan grande como él, no se muere solo para su familia y amigos, se nos muere a todos, incluso a quienes apenas hayan oído hablar de él o ni siquiera lo conocieran. Los grandes poetas como Antonio no se pertenecen a sí mismos y a su entorno familiar y amical más íntimo, sino que son de todos y para todos, aunque algunos, incluso muchos, a veces no lo sepan o tarden demasiado en saberlo. La poesía es un género minoritario, apenas uno de cada cien libros que se venden en España es de poesía, pero los mejores poetas, como lo era Antonio, no necesitan la fama, incluso la rehúyen, porque su ecosistema literario es y debe ser intimista, aunque su esencia personal sea sociable y empática, como era su caso.
No es la primera vez, ni será la última, que escribo sobre Antonio Hernández porque, además de admirarle profundamente, me precio de haber sido su amigo, especialmente en el atardecer de su vida, cuando coincidimos varias ediciones en el jurado de los Premios Provincia de Guadalajara de Poesía “José Antonio Ochaíta”, donde fraguamos esa amistad que guardaré siempre en mi corazón como un especial y valioso tesoro. Igualmente guardaré su magisterio total. También coincidimos en el jurado del premio de poesía joven que lleva el nombre del propio Antonio y que, desde hace ya más de una década, convoca la Fundación Siglo Futuro, ese extraordinario foro avivador del conocimiento que irradia actividad cultural con tanta calidad, frecuencia e intensidad. Precisamente su presidente y fundador, Juan Garrido, fue la persona que, siendo entonces presidente de la Casa de Andalucía en la capital alcarreña, vinculó a Antonio Hernández con Guadalajara, hace ya casi 40 años de ello. Después, primero en el Club Siglo Futuro y, finalmente, en la Fundación en que devino y mantuvo su mismo nombre, Antonio Hernández era un habitual en sus programaciones, deleitando siempre en los numerosos actos en que participó, gracias a su verbo cálido, su fina ironía, su humor inteligente y, sobre todo, su poesía de excelencia. Además de ser miembro del Club Siglo Futuro desde 1992 y después patrono de la Fundación hasta su muerte, en su sede tiene un espacio a él dedicado con objetos personales, y aporta su nombre, no sólo al premio de poesía joven antes citado, sino también a la magnífica biblioteca especializada en poesía española allí establecida. La mejor poesía es, por naturaleza, apátrida, porque las fronteras empequeñecen y limitan, pero las cuatro grandes geografías de Antonio son su Arcos natal, donde se han esparcido sus cenizas porque así lo dejó poéticamente escrito —“Si no lo expliqué bien, vuelvo a decirlo./ Cuando me muera quiero que me quemen/ y arrojen mis cenizas por la Peña de Arcos./ De esa manera iré a parar al río/ donde bañé mi infancia y mi juventud/ purificándolas de mis muchos errores./ Algún vencejo o algún alcaraván/ me acogerá en sus alas (…)”—, Sevilla —donde vivió intensamente un tiempo y se hizo bético militante—, Madrid —donde trabajó y vivió la mayor parte de su vida junto a su querida Mari Luz y sus amados hijos, ambos con nombres de poetas: Miguel y Violeta— y Guadalajara —donde le avecindaron su poesía, su amor al cante “jondo” y la amistad—.
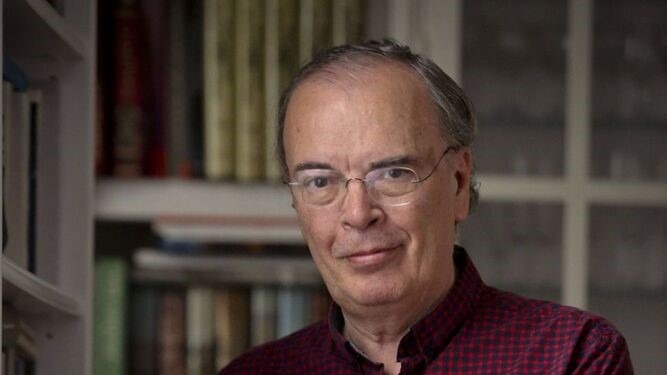
Antonio padecía la cruel enfermedad del olvido que se fue manifestando poco a poco, hasta que, el pasado verano, ya decidió irrumpir violentamente en su salud y terminó deviniendo en su deceso. La noticia de su gravedad, primero, y de su muerte, después, que me llegaron puntualmente a través de Juan Garrido, me partieron el corazón porque, han de saber incluso quienes finjan ignorarlo, que yo quería a Antonio Hernández. Mucho, muchísimo. Y se que él me correspondía, lo que me reconforta en esta difícil hora porque los duelos en desafecto son puro desamparo. Siempre agradeceré, y nunca olvidaré, el magnífico prólogo que escribió para mi poemario “Ha callado el silencio”, una de sus últimas publicaciones, como sé que él también se llevó en su corazón el extenso artículo que escribí para el periódico local de su pueblo, “Viva Arcos”, en julio de 2023, cuando varios escritores amigos suyos —entre ellos Alfonso Guerra, por cierto—, fuimos invitados a rendirle tributo con motivo de su 80 cumpleaños. Precisamente, voy a terminar esta entrada/obituario entresacando un párrafo de ese artículo que con tanto cariño escribí por y para él, el mismo con el que siempre vivirá en mi corazón:
“Antonio Hernández tiene más que una “habitación en Arcos” y yo a un maestro y un amigo, él. Su habitación arcense es un poemario de 1997 en el que el maestro vuelve con la palabra al pueblo del que nunca se fue porque él no solo nació en Arcos, es Arcos. Y eso que su padre era de San Fernando y su Mari Luz, su querida Mari Luz, hija del teniente de la Guardia Civil del pueblo y él siempre sospechoso del delito de rebeldía. Antonio es, por ello, hijo del viento que hermana la campiña jerezana con la serranía gaditana. Su padre, hijo de la sal. Como en la familia de Antonio, todo en Cádiz es hijo de la sal mediterránea y del viento atlántico que, cuando hacen el amor, nace la poesía y por tanto los poetas. Porque, sépanlo, la poesía fue antes que los poetas. Cádiz, en particular, y Andalucía, en general, son tierras fértiles para la inspiración poética, por ello hay tantos y tan buenos vates gaditanos y andaluces y, entre los mejores, Antonio Hernández, “poetísimo” —que es la forma de sincopar grandísimo y poeta— ya desde su misma cuna pues no es posible apellidarse Hernández y no tararear unas nanas de la cebolla, aunque sean las del hambre, y dejar de ver la luz de los rayos que no cesan. El hijo de Antonio se llama Miguel porque Antonio padre ya era hijo de Miguel Hernández, el padre de las nanas y el hijo del incesante rayo que se murió, más de pena que de tuberculosis, en una cárcel, con el eufemístico nombre de reformatorio, porque no le dejaban pensar lo que pensaba ni sentir lo que sentía. Y también es hijo de Machado, de Rosales, de Juan Ramón, de Alberti, de Neruda, de Celaya, de Baudelaire, de Verlaine o de Rimbaud…, siempre en busca de las soluciones imaginarias”.


