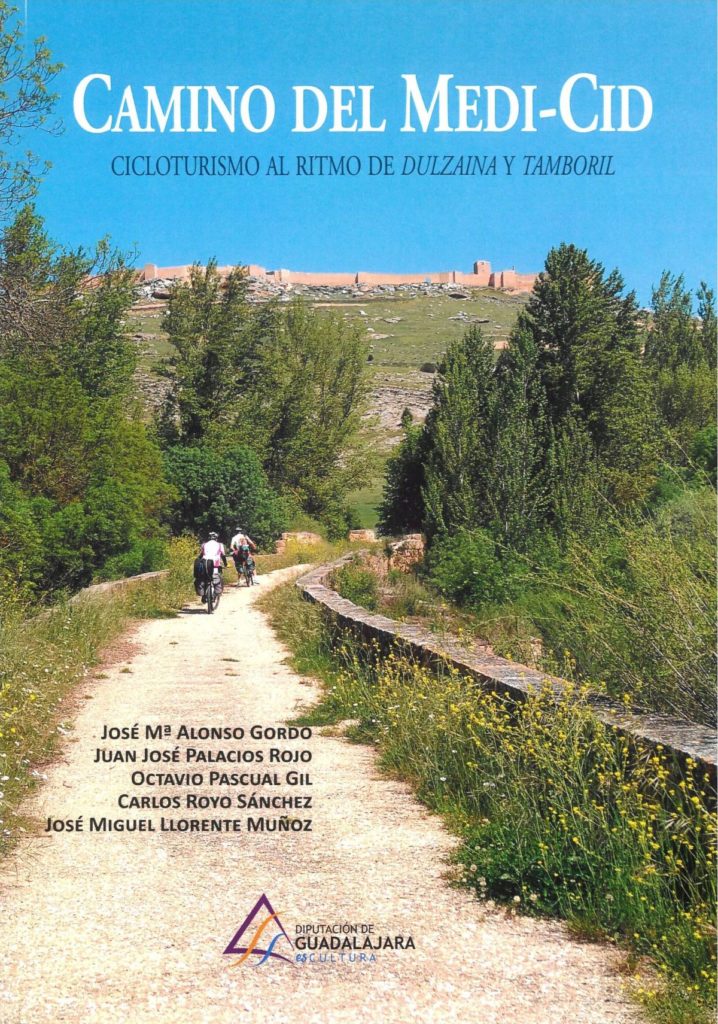Paco Marquina se nos murió a todos hace tres años. Ya he dicho unas cuantas veces, y las diré todas las que haga falta, que los grandes, como sin duda lo era Paco, no se mueren solo para su familia y amigos, sino que se nos mueren a todos, y, con ellos, nos morimos también un poco los demás, aplicando la apabullante lógica de Hemingway en “¿Por quién doblan las campanas?” —“También están doblando por ti”—. Así, un día de enero, el mes del invierno más profundo en el que algunas mañanas nos despierta la muerte con su cínica sonrisa, como ocurrió en su caso, se nos fue este biólogo, periodista, escritor y poeta madrileño que, cuando ya había cumplido los 37 años, decidió hacerse voluntariamente alcarreño y, además, militante. La propia Diputación Provincial, sensible a esta circunstancia y reconociéndola oficialmente, le nombró “Hijo Adoptivo de la Provincia”, a título póstumo, unos meses después de fallecer. Cuánto hubiera disfrutado Marquina esta distinción en vida, este honor que se le tributó cuando ya reposaba en “Castil de judíos”, el paraje en el que se asienta el cementerio municipal de Guadalajara y que él mismo eligió como su postrer lugar de descanso, su última alcoba. Recordemos que el origen etimológico de la palabra cementerio es, precisamente, dormitorio.

Paco era profesor de biología y, además, de los buenos, como han testimoniado antiguos alumnos suyos que reconocen en él un magisterio no solo especializado en su materia, sino transversal, comprometido, profundo, inteligente, peripatético… Estaba perfectamente ubicado profesionalmente, ejerciendo la docencia, el periodismo y la literatura en Madrid, su Madrid, porque, como ya hemos dicho, él era “gato”, castizo, como se les llama a los madrileños ya con raíces en la ciudad y no recién llegados, como lo somos y parecemos la mayoría cuando vamos a la capital. Marquina, en vez de optar por mantener su estatus profesional y vital en ese Madrid que, pese a su evidente progreso, modernidad y apertura, aún sigue teniendo hechuras de aquel lugar “absurdo, brillante y hambriento” con que lo definió Valle Inclán en “Luces de bohemia”, decidió hacer la maleta, cogerse los bártulos y venirse a la Alcarria a criar truchas y escribir en un paraje bello y bucólico donde los haya: el molino de Caspueñas, cuyo caz abastece el río Ungría. Corría el año 1973, Franco aún vivía —es un decir porque yo creo que su yerno y el ”Movimiento” lo tenían ya momificado— y a Carrero Blanco, su jefe de gobierno y más que probable sucesor de haberse podido dar el caso, era asesinado por ETA en la calle Claudio Coello, volando literalmente su Dodge 3700 GT por los aires. “Operación Ogro” se llamó aquel magnicidio que, probablemente, cambió la historia de España. A nivel internacional, 1973 fue un año en el que destacaron tres acontecimientos: La subida exponencial de los precios del petróleo que derivó en una fuerte crisis económica, la guerra del Yom Kippur entre Israel y Egipto y el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile.
Como decíamos, en ese momento personal y en ese contexto nacional e internacional, Paco Marquina se viene voluntariamente a la Alcarria y ya para siempre. Vino detrás de Cela y su “Viaje a la Alcarria” porque el personaje y el literato siempre le interesaron y porque su relato alcarreño le sedujo sobremanera. Paco era un gran seductor, también un embaucador, pero se dejó seducir por la Alcarria y embaucar por Cela para venir a ser uno de nosotros. “Compañero de Alcarrias” me llamaba con frecuencia y yo estaba encantado de que una persona a la que apreciada y un escritor al que admiraba, como era él, me dijera una cosa tan bonita, entre racial y térrea, cómplice en todo caso. Eran proverbiales la inteligencia y sabiduría que Marquina atesoraba, junto a su fina ironía que, a veces, derivaba en sarcasmo, un recurso que solo saben administrar los inteligentes porque la torpeza y la ironía son agua y aceite. Paco era un hombre jovial, que vivía la vida con intensidad y con el lema de “carpe diem”, que amaba a los suyos hasta el extremo, pero dejando correr el aire, que disfrutaba de la naturaleza intensamente, sobre todo de los ríos, su hábitat natural, pues solo cambió el Ungría por el Henares cuando se vino a vivir al “Cañal”. Como buen biólogo, también era un gran conocer y estudioso de los pájaros pues era un ornitólogo profesional, pero sobre todo vocacional. Un hombre que conoce y ama los pájaros como él, ya era poeta antes de escribir su primer verso.
Tres años después de su muerte, la Fundación Siglo Futuro, demostrando tener memoria y corazón, organizó el pasado día 27 de marzo, aún en el entorno del “Día de la Poesía” que se celebra cada año cuando principia oficialmente la primavera, un sentido y bien dimensionado homenaje dividido en dos tiempos, en dos partes. Primero se inauguró un rincón dedicado a Marquina —con objetos personales suyos, fotografías, diplomas, placas, cartas, originales y libros— en la sede que la Fundación tiene en el edificio central del Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara. Poco después, la remozada sala de la Fundación Ibercaja se llenó hasta los topes para rendirle tributo de recuerdo, afecto y admiración. Un muy buen espectáculo de música, baile y poesía flamencos, inspirado en la luna que es una de las principales fuentes de inspiración de los poetas, sustanció el homenaje que vertebró el propio homenajeado con su poesía a través de la voz de tres grandes mujeres poetas: Marta Marco Alario, Carmen Niño y María Ángeles Novella, bellas voces a las que, gustosamente, sumé la mía, grave y rota, atendiendo la amable invitación hecha al efecto por Juan Garrido, presidente de Siglo Futuro y artífice de este exitoso, justo y oportuno acto. Decía García Márquez, y decía bien como casi siempre, que “la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”. Ciertamente, nadie se muere del todo mientras se le recuerda y, como dije al principio del acto de homenaje antes de que Marta Marco leyera el primero de los poemas de Paco: “Los poetas no mueren nunca. Viven y vivirán siempre a través de su poesía”. Como el Gary Cooper de la película de Pilar Miró, Paco Marquina está, para mí y para muchos, sin duda en los cielos, al menos en los de este nuestro pequeño mundo que es y llamamos la Alcarria. Callo ya yo —sirva esta aliteración como guiño a quien fuera un maestro en el uso de las figuras retóricas— y habla Marquina a través de su poesía, precisamente en una pieza que tituló “Descanso en paz”. ¡Que así sea! O mejor: ¡así es!, que es la verdadera traducción de “amén”.
“Puesta la muerte en su lugar debido,
puedo tomar la vida con más calma
ejerciendo mis vicios de poeta”